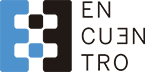Mi admiración por el silencio de la oración arranca quizá de mi época de discernimiento vocacional de 1983 cuando sentía que tenía necesidad vital del silencio, como si fuera un balón de oxígeno, para poder gustar de la experiencia de Dios. Más tarde cuando esto se concretó en mi periodo formativo de novicio y seminarista claretiano, un año después, casi al final de 1984, me encontré con la belleza del canto gregoriano de los monjes de San Pedro de Solesmes.
Buscador avanzado